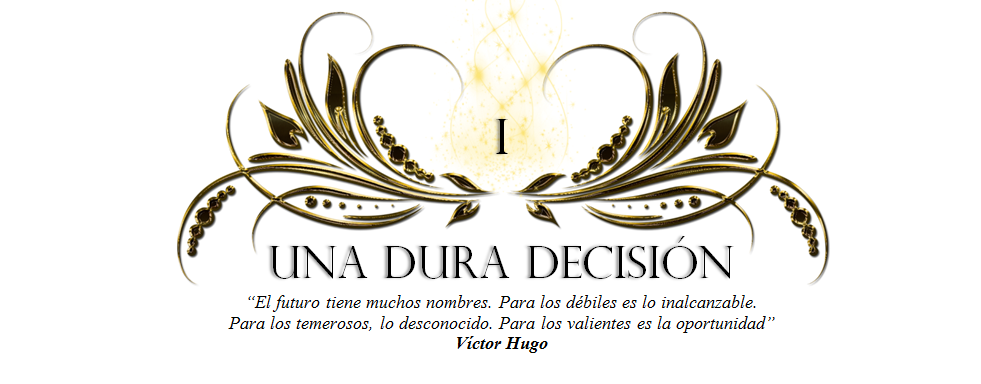
Nadie imaginaba un nacimiento tan sublime como ese, bañada en las riquezas de la familia real y ostentando el peso de la corona sobre esa diminuta cabeza. Esa niña, adorada por el pueblo de Inglaterra, creció en tierras sagradas para sus antepasados, siendo el potente y brillante futuro de la próxima generación.
Una única niña fue el fruto de ese feliz matrimonio, primogénita entre los miles, bendecida por el don de la belleza y con el carisma característico de la inocencia.
Toda la historia de esa niña se enfocaba en mí; una mujer que buscaba salir de esas cuatro paredes que la acorralaban y le ocasionaban claustrofobia emocional.
Toda esa basura de ser una niña hermosa se apagó cuando los problemas reales vinieron a mí, atiborrándome de sensaciones poco placenteras y un montón inigualable de papeles que firmar, citas que cancelar, reuniones infaltables o las absurdas fiestas que mis padres auspiciaban cada quince días en los salones de la mansión.
Me agradaban mucho más cuando era una pequeña que solo le interesaba jugar con muñecas, aún no conocía el dolor de un corazón roto o la muerte no anunciada de todos sus sueños y esperanzas en tan solo un chasquido de dedos. Nunca imaginé que portar el deber de una corona sería más pesado que un saco de zapatos.
Comenzaba a pensar que no estaba hecha a la medida para manejar un pueblo que dependería total y por completo de mí. Tenía mucho miedo de las decisiones que tomarían, al entender que las repercusiones caerían sobre el pueblo.
Odiaba a mis padres, pero entendía por qué mantenían el rostro de pocos amigos veinticuatro horas al día, incluyendo los horarios de reunión en el comedor principal. Aun así, ellos poseían algo que yo deseaba con toda mi alma: un amor verdadero.
Mis bendecidos padres se conocieron en España décadas atrás. Eran tiempos difíciles, de guerra y hambruna. Mi padre, siendo el hombre valiente que daría la vida por su familia, se enlistó en el ejército y defendió a capa y espada la libertad de su país en una de las más largas, mortales y crueles guerras de territorio. Al final, cuando la guerra terminó, también su servicio por la nación.
Mi madre, por otra parte, era la flor más pequeña de mis abuelos. Ella se enlistó como enfermera de guerra, y conoció a mi padre cuando le dislocaron un hombro en una de las tantas incursiones de las que fue partícipe.
Su historia era de fortaleza, pasión y determinación. Muy diferente a la historia que escribieron para su única hija; la que debía ser la joya principal de la corona real.
Era capaz de jurar sobre cualquier lápida, que si un genio se aparecía frente a mí en ese momento, habría pedido tener la capacidad de escoger la familia donde nacer. Habría deseado no ostentar esa posición social, comprar sin dinero manchado con sangre escarlata y poseer la plena libertad de salir a la calle sin esconderme de los sicarios que nos cazaban como gacelas ante el ataque de un león en la selva.
Estaba cansada de vivir día tras día encerrada en la mansión, recorrer los desolados pasillos como una eterna alma en pena y transitar las manos por esas paredes de piedra, el piso reluciente, las alfombras y las habitaciones llenas de polen.
Mi vida era una rutina; una bucle de monotonía.
Despertaba temprano, las mucama me alistaban, bajaba a desayunar el menú del día, entraba a clases de alemán, historia, baile, etiqueta, ballet, clases equinas, ensayos de la boda, algunas horas de lectura y las respectivas comidas. Cada minúsculo segundo del día era controlado por una fuerza mayor: mi madre.
Ella se encargaba del mínimo detalle, recordándome que debía lucir como una muñeca de porcelana: perfecta, pulida y apetecible para el mundo.
Descansaba de ella cuando arribaba la hora de dormir, aunque se empeñaba en marcar las horas predispuestas para la siesta perfecta. Debía lucir como una lechuga; verde y lozana, lo que me llevaba a nueve horas de sueño al día, como mínimo. Odiaba a muerte sus reglas de etiqueta y armadores, provocándome fuertes migrañas.
Esa apretada agenda que debía cumplir cada día al pie de la letra, no me permitía tiempo a solas para meditar, hacer cualquier estupidez que una joven debería vivir a los veintiún años o leer un libro en paz, bajo la tenue luz de la biblioteca. Lo triste era que tanta elegancia se vería opacada por la falta de cerebro que el pueblo comenzó a rumorar cuando la noticia del matrimonio adornó los encabezados.
Dominic Lee Bush Lewis, el príncipe que ni asfixiando se tornaba azul, colocó el anillo más lujoso y costoso en mi dedo anular, atándome como un perro a una correa. El anillo era despampanante, aun para una joven de la realeza. Tenía una exuberante cantidad de quilates, un brillo que enloquecía a cualquier adolescente de internet y el peso de una grúa doble. Mi dedo, literalmente, se entumecía.
Recordaba cómo todo sucedió y ese anillo terminó adornando mi dedo.
Mis abuelos, las personas más ricas de Inglaterra, administraron su fortuna con bondad e inteligencia. Abonaron ese árbol del dinero con el mejor fertilizante del mundo, creciendo y expandiéndose como flores en un jardín. Lo lamentable fue que con al paso del tiempo, sólidas urnas fueron creadas para ellos, entregando el trabajo de su vida al único hijo que tuvieron en los cincuenta años de matrimonio.
Mi padre, un hombre prepotente y narcisista, enloqueció con la gran cantidad de poder que albergaba en sus manos, derrochándolo a su antojo y plenitud. Cuando el agua amenazó con desbordarse y colocó los pies en tierra, entendió que perdería algo más que una corona si se filtraba la información de la pobreza en la que estaba.
Los padres de Dominic, subyugaban una pequeña parte de Inglaterra, siendo productores de vinos y dueños de compañías cosméticas. Eran bastante acaudalados y sin una pestaña de idiotas. La desmedida reputación de su hijo mayor, se expandía en todo el país como una pandemia, siendo el promiscuo y liberal del Reino Unido.
Era toda una celebridad para la farándula del país. La noticia fresca del día.
El Conde, William Bush, cerró un trato colosal con mi padre, estipulando en un contrato verbal que ellos financiarían el dinero necesario para emerger del pozo profundo en el que se sumió la familia real, con la única condición de desposar a su hijo mayor y arrebatarle del cuerpo la vasta marquesina de ninfómano.
Fui el cordero sacrificado en pro del beneficio de lo que sería mi reinado.
Recordaba encerrarme en mi habitación por semanas, recibir la comida como una presidiaria y sumirme en la oscuridad al no correr las cortinas de las ventanas. Me hundí en una absurda, inquietante e inmensa depresión que me desplomó al suelo como una torre de naipes, sin más deseos que desaparecer de esa jodida mansión.
No asistí a clases, no salí de la habitación o sentí un rayo de sol tocar mi piel en días. Creé un bunker personal en aquel inmenso espacio, sin comprender al calor del momento, que nada resultaría de tornarme anoréxica compulsiva o una inculta ermitaña.
Cuando entendí que armar berrinches y comportarme como una niña no arreglaría los errores ajenos, forcé mi propio trato con el príncipe. No le permitía acicalarme en público; solo fingiríamos amor en esa artificiosa y asquerosa relación.
Con el paso del tiempo y las críticas ahogadoras, le impartimos la noticia a un pueblo que reaccionó como un público ante el estreno de una película. Algunos aplaudieron, otras lloraron por perder su oportunidad con uno de los solteros más sexys según las revistas de moda, mientras unos pocos captaron el superfluo y subliminal mensaje de la falsa unión de familias.
El resultado de toda esa mentira, era un feliz matrimonio ante el mundo y un pueblo surgiendo de las cenizas, convirtiéndose en próspero y abundante.
Moría un poco día tras día, sumida en la tristeza de una vida sin amor, aun cuando el príncipe se esforzaba en hacerme feliz, comprándome yates, joyas o alquilando un viñedo en Venecia exclusivo para nosotros. Él se transformó con el paso del tiempo, pero ese cariño que me forcé a sentir, nunca fue real o puro.
Llevaba siempre conmigo el anillo de compromiso en la mano izquierda, y las cadenas adheridas a ambos tobillos, atándome a un futuro incierto y malherido. Caí en una profunda y ambigua soledad aunque mil millones de personas me rodearan o preguntaran qué color prefería para los manteles de la recepción, qué tipo de rosas llevaría en el ramo o anclándome como muñeca para tomarme las medidas del vestido.
Todo el mundo tomaba decisiones por mí, siendo un simple títere que movían por medio de hilos que mis manos no llegaban a alcanzar.
—Kay —articuló mi madre al chasquear sus dedos—. Te estoy hablando.
—Discúlpame, madre.
Insertó uno de los cubiertos de plata en una de los contenedores de azúcar y extrajo dos cucharaditas mínimas de glucosa, antes de sumergirlas en el oscuro café.
Cuidaba mucho su figura, eso incluía todo lo que insertaba en su boca.
—Estás sumida en tus propios pensamientos —añadió en tono suave mientras revolvía el café—. Espero que sean trámites de la boda.
—Lo son —mentí tan bien como podía.
Ingeríamos un café que me remontaba a los once años, cuando mi madre me enseñó cómo colocar el meñique, la servilleta sobre las piernas, el orden de los cubiertos en la mesa, la postura perfecta, la controlada respiración dentro de un apretado corsé, abanicarme sobre mi nariz sin provocar un tornado y los incómodos tacones de aguja que debían sostenerme todo el día.
Fijé la mirada en ella e ingerí un poco del café, mientras observaba cómo detenía el movimiento del suyo, dejaba el cubierto a un lado y enfocaba la mirada en mí.
—Kay, sé que no lo amas —agregó de pronto.
—¿Entonces por qué debo hacerlo, madre?
Retiró la taza de porcelana china de sus manos y colocó en el plato.
—Conoces los motivos —susurró al estirar el brazo sobre la porcelana y tocar la cima de mis manos con sus frívolos dedos—. No tenemos dinero suficiente para manejar las finanzas y los bajos mandos han comenzado a notarlo. Podrían darnos un golpe de estado por no manejar como era debido el dinero del pueblo.
Retiró su mano de la mía, inspiró profundo y tocó la punta de su nariz.
—¿Quieres eso? —inquirió con la superflua voz de la mujer que no quebraba un plato—. ¿Quieres que tu madre venda flores en el mercado para vivir?
Mi cínica, engatusadora, manipuladora y mentirosa madre, colocaba su mejor rostro de mujer afligida y desamparada, cuando deseaba convencerme de hacer algo que no quería. Era la personificación de Satanás en tacones Gucci.
No podría imaginar a mi madre con una cinta en su cabello sucio, ropa prestada por otro indigente, arrodillada en una esquina de la plaza o rogando un centavo para comprar un pan viejo y mohoso en alguna panadería local. La simple imagen me provocó una completa repulsión antes de apretar su mano sobre la mesa.
—Sabes que no —contesté—. Te amo, madre. Haría lo que fuera por ustedes.
De un momento a otro alejó su mano de la mía y regresó la atención a su deslumbrante taza de café. Con ella los minutos de felicidad se transformaban en segundos que se deslizaban de mis manos como agua libre de correr. Siempre intentaba detenerla antes de deslizarse por completo de mis dedos, pero ningún líquido podía sostenerse entre los orificios de las manos; eso era ella, algo imposible de contener.
Cuando era una niña soportaba todas sus desfachateces, pero al convertirme en una mujer que tenía la capacidad de decidir por ella misma, me torné un tanto insoportable, hambrienta del mundo que me rodeaba y era imposible explorar.
Cansada de sus gestos de superioridad, reuní valor y pregunté:
—¿No quieres que sea feliz?
Ingirió un sorbo de su café y secó los bordes de sus labios con una fina servilleta de hilos exportados de una parte de Tailandia. Fijó esa penetrante mirada en la joven a su lado y expresó palabras cargadas de ira y resentimiento, aunque adornadas con un fino lazo de seda y bañadas en la dulzura de un panel de abejas.
—Por supuesto que deseo tu felicidad, Kay. Pero en este caso, tu felicidad será sacrificada por un bien más grande que nosotros mismos.
Asentí e uní las manos bajo la mesa.
—¿Así que debo sacrificarme por algo que no provoqué? —Ira brotaba de mí ser, imposible de contener—. Ustedes malgastaron el dinero del pueblo en restaurar la mansión y comprar cada estúpida limosina existente. Mamá, estoy cansada de enmendar sus errores y tapar el sol con un dedo. Ya no arreglaré sus equivocaciones.
Interrumpió mi monólogo y alegó en su defensa:
—Arreglarás las vidas que moran bajo nuestro reinado.
—¡De un pueblo que desconozco! ¿No te parece lo bastante irónico como para un chiste? No me dejan salir a explorar o conocer las personas que reinaré.
Apreté la servilleta bajo el mantel con cada músculo de mis manos, observé cómo contorsionaban sus labios y emergía la dura vena en su cuello, antes de repetir la misma cantaleta de siempre. Le molestaba ser desafiada o puesta en duda su capacidad de resolver los problemas, siendo el detonante necesario para emerger la mujer que se negó a ser sumisa ante un Rey que era lo mejor de su vida.
Retiró la servilleta de sus piernas.
—Tenemos enemigos, Kay. Allí afuera existen personas contratadas para asesinarnos en cuanto nos vean salir de estas paredes. —Bajó el rostro e inspiró profundo—. No creen que seamos capaces de manejar el pueblo, aun cuando tu padre ha demostrado lo contrario. Contratamos infantes para custodiar la mansión las veinticuatro horas, pero tú prometido velará por tu seguridad al casarte.
Aun cuando su respuesta compensaba algunas cosas, no era suficiente.
—Eso no responde mi duda. ¿Cuándo podré salir de la mansión?
Colocó las manos sobre la taza, con los codos en los bordes de la mesa.
—¿Quieres la verdad?
—Por favor —afirmé.
Mantuvo firme su mirada y separó sus labios para exhalar:
—Nunca.
Un dolor punzante atravesó mi pecho. Adherí con mayor vigor la espalda a la silla y bajé la mirada unos segundos antes de elevarla como toda una reina.
Las mujeres de la realeza no bajaban la mirada ante nada o nadie, aun cuando el mundo entero se desplomara ante sus ojos o quebraran sus esperanzas.
—¿Por qué me haces esto, madre? —pregunté con fuerza en las palabras.
—Todo lo que hacemos es por tu protección —susurró.
Por tu protección. Me mantenían prisionera con esa simple oración.
—Estarás atrapada con nosotros hasta la consagración de tu matrimonio —continuó antes de finiquitar—: Si esta es toda la conversación, retírate a tus lecciones.
Apreté mis dientes.
—Gracias por tu tiempo, madre —susurré.
Arrastré la silla y arrojé la servilleta sobre el café, humedeciéndose ante el toque del líquido negruzco que se mantenía estático en la taza. Soporté la opresión en el pecho y me susurré no llorar como años anteriores, cuando sus desprecios socavaban viejas heridas en mi interior y rompía en llanto como una magdalena.
Ya no era esa niña que lloraba por sus desgracias. Era la mujer que lucharía para salir de allí, aun cuando el mundo entero conspirara en su contra. Esa mujer creía que Kay era una chica débil, sin siquiera probar mis límites.
Me adentré a la mansión y vislumbré el péndulo que colgaba en la sala principal, adjunto a un enorme reloj de caoba que marcaba la hora dos veces al día.
Esa hora que señalaba el antiquísimo reloj no concordaba con la puesta del sol, por lo cual subí las escaleras hasta mi habitación y observé el tiempo en la polera blanca sobre la cama, los pantalones de jean azul marino y unas botas de montar.
Una típica princesa montaría a la inglesa, con un frondoso vestido y la mano elevada, saludando a su pueblo. Y aunque la sangre inglesa corría por mis venas, odiaba esa manera de montar, considerándola engorrosa e incómoda. Se suponía que era la manera tradicional y antigua más sellada a lo largo de la historia, siendo utilizada por mi madre; toda una experta en el arte de montar.
No existía nada mejor que cabalgar como una vaquera del viejo oeste, sintiendo la brisa en mi rostro, la vibración de la musculatura del animal en las piernas y el arraigado dolor en los muslos una vez terminas de cabalgar. Mi madre me criticaba la forma tan indebida de montar el animal, mientras corregía mi brutal comportamiento.
Mi yegua se apodaba Blue, era una pura sangre de pelaje rojizo.
Era hermosa a la luz del atardecer, cuando algunos destellos de naranja se posaban en su cresta, en viento ondeaba el pelaje o relinchaba por azúcar. Era fiel, dócil y el mejor caballo de la mansión, envidiada por mi madre y su agresivo animal. Me gustaba peinarla cuando ella no estaba cerca, bañarla y consentirla; situación que nunca sucedió conmigo o cualquier persona que englobara el círculo familiar.
Sumergida en las botas de montar y con látigo que nunca utilizaba, subí al lomo de Blue, mientras me movía en sus direcciones habituales. Acaricié su cresta y sentí las lisas hebras entre mis dedos, mientras apretaba los estribos con delicadeza.
Produje el típico sonido con mi lengua y apresuré el paso.
Cuando era niña les tenía fobia a todos los animales, en especial a los caballos, después que uno casi asesinó a mi padre en una caravana de coronación. Recordaba con claridad cómo lo pateó y arrojó varios metros de su posición inicial, permaneciendo varios meses internado en cuidados intensivos, por la fuerza del golpe.
Al recuperarse, los medios de comunicación le preguntaron si sacrificaría al caballo, respondiéndoles que era un animal, y los animales no tenían conciencia.
“Algo inconsciente no podía ser juzgado. Hacerlo sería demasiada crueldad”.
Esas simples palabras calaron en mí ser y me propuse aprender.
Le comenté a mi madre mi decisión y se negó de forma rotunda. Se limitó a evitar tocar el tema y con las palabras justas: que me reflejara en mi padre y en cómo quedó ese día en el pavimento. Pero como toda princesa, fui persistente y me volví un grano en el trasero, logrando que accediera. Aunque, al final, fue mi padre quien la convenció.
Recordaba que mi primer equino fue una yegua apodada Cindie. Era color crema, con inmensos ojos negros y cresta risada. Era hermosa, pero dos años después una serpiente la mordió y murió algunos días después.
Desde entonces tenía a Blue.
—Afiance el agarre, Alteza —emitió Shawn.
Mi instructor era lo que llamarían en la Roma Antigua un plebeyo. Era un simple obrero como todos los que laboraban en la mansión, tan simple y trabajador como las cocineras, jardineros, ama de llaves, mucamas, choferes, vigilantes y demás.
Respiré profundo e intenté impregnarme del aroma a naturaleza.
El jardín y alrededores de la mansión, eran como seis campos de fútbol americano juntos; albergaban la mansión, una piscina casi olímpica, un campo de tenis, de golf, establos, invernaderos y el lugar especial para tomar el té.
Los jardines exteriores estaban provistos de cada rosa y flor exótica existente, traídas de África, China, Arabia Saudita e infinidades de países y distintos continentes, predispuestas según su exigencia botánica.
Todo ese lujo fue adquirido antes de caer en desidia, y ser amenazados de muerte por los terroristas que deambulaban por las calles de la ciudad.
El subir y bajar de la cabalgadura se sentía bien, aunque un tanto agotador, considerando el día transcurrido. El sol no era fuerte y las nubes auguraban una noche helada, arremolinándose sobre nuestras cabezas y marcando el tiempo con la brisa.
Shaw era paciente, en exceso. Me enseñó desde los inicios básicos; cada paso y forma de montar fue explicada con detenimiento, sin molestarse siquiera el día que le pregunté tanto que creí enloquecerlo. Creía que ninguna persona me entendería mejor que él, callado todo el tiempo, si juzgar. Y aunque estaba mal visto por la sociedad entablar conversaciones con personas de una clase más baja que nosotros, yo lo hacía.
—¿Cómo esta tu novia, Shawn? —pregunté.
—Muy bien, Alteza —respondió con una sonrisa—. Gracias por preguntar.
Entramos al denso bosque y nos ocultamos entre las espesas ramas de los árboles y la oscuridad que el escaso sol no arrastraba. Los arboles nos abrigaron y les permitió a los caballos un merecido descanso después de la cabalgada.
El caballo de Shawn era Demonio, un corcel negro como la noche. Era uno de los caballos más vigorosos de la mansión, correteando como el propio demonio. Aunque su nombre no debería confundirlos; era más dócil que una paloma.
—¿Habrá boda pronto? —indagué más al acariciar la cresta de Blue.
Shawn titubeó antes de carraspear su garganta.
—Sí, Alteza.
—¡Qué bueno! Felicidades.
—Muchas gracias —agradeció con humildad.
Busqué en mi bolsa cubitos de azúcar para Blue y le entregué unas pocas a Shawn. Su bolsa también guardaba azúcar, pero la comodidad que sentía con él no se comparaba a nadie. Me sentía libre de hablar lo que fuera y como fuera.
Acerqué el azúcar al hocico de Blue y agregué:
—Espero mi invitación, Shawn.
Lo sorprendí en sobremanera, enderezándose sobre el animal.
—Si así lo desea, Alteza.
—Me gustaría —agregué al sonreír y regresar a mi posición original—. Aunque me temo que no podré asistir aunque quisiera.
Desvió la mirada y forzó las palabras a salir de su boca.
—¿Sería inoportuno preguntar por qué?
Era educado; algo bueno que no se encontraba en todo el mundo.
Descendí del caballo, lo rodeé y acaricié, escuché sus bufidos, observé cada uno de los movimientos de la cola y las vibraciones en su piel.
—No es inapropiado, Shawn —respondí con tardanza.
Me detuve frente a Blue, extendí la palma de la mano ante su hocico y lamió los cubitos de azúcar de mi mano. Shawn esperaba paciente que continuara o callara por completo; lo que mejor resultara para todos. Pero llega un momento en el que las palabras se convierten en reactores nucleares incontenibles y, si no lo tratas a tiempo, explota como una bomba y destroza todo a tu alrededor.
—No sé si estás enterado, Shawn, pero nos amenazan de muerte. La estirpe real espera que la marea baje y vuelva a ser la familia normal.
Shawn descendió de Demonio y sujetó la correa de ambos caballos, antes de dirigirnos de regreso al establo. Caminamos uno junto al otro y salimos de la oscuridad del bosque a la luminosidad de un grisáceo cielo.
Inserté las manos en mis bolsillos para no tocar el animal. Me resistía ante el deseo de acariciarlo hasta cansarme, pero no podía recibir otro escarmiento de mi madre por no aguantar las ansias de cariño para mi prometido. Ella decía que si me gustara acicalar a Dominic como lo hacía con el animal, no tendríamos que fingir una relación.
Enfoqué de nuevo mi atención en la conversación con Shawn.
—La mayoría cree que somos una amenaza para el pueblo —susurré.
—Yo no lo creo, Alteza —limitó Shawn antes de silenciarse.
Sonreí mientras caminábamos de regreso a los establos. Sentía la brisa rozar mi piel, ondear la coleta de mi cabello y arrastrar el aroma de equino por toda mis fosas nasales. El aroma del establo me agradaba, aun cuando la mayoría lo encontraba repulsivo o asqueroso. Amaba la sensación de libertad que solo los caballos me daban cuando corría contra el viento sobre el lomo de uno de ellos.
Entramos al inmenso establo, caminamos sobre las piedras y rocé el heno en mí transitar, escuchando los bufidos de los demás animales. Una sensación difícil de describir me embargaba cuando estaba cerca de uno; como si una parte de mi alma recordara algún momento importante que dejé en el pasado.
Retorné la mirada a Shawn y noté cómo amaba ese lugar tanto como yo.
De pronto una pregunta punzó en mi cabeza, forzándola a salir.
—¿La amas?
—¿Disculpe? —preguntó ante el ataque de mi inesperada pregunta.
—A tu prometida.
Conduje a Blue hasta la puerta de su cuarto y entré con él. Shawn permaneció callado, pensando su respuesta, aunque su semblante lo decía todo. Amaba a esa mujer con cada respiro, palpitar o movimiento de su cuerpo. Era evidente lo mucho que la quería, siendo capaz de arriesgar su vida por el bienestar de su amada.
—Como no he amado a nadie —confirmó con una sonrisa que mostraba los dientes.
Shawn no era agraciado. Al contrario, era todo lo opuesto.
Sus dientes eran disparejos, su cabello un panal de abejas, sus ojos estaban más juntos de lo normal, poseía una piel atestada de granos y unas manos eran tan pequeñas que se perdían en las bridas. Su ropa bailaba entre la poca carne de su cuerpo y los pies eran más grandes de lo que debían ser. Era un estereotipo nada agradable a la vista, pero poseía un corazón tan grande como el número de sus zapatos.
Inspiré profundo y salí del establo.
—Espero que sean felices —agregué al mirar atrás por última vez.
—Le deseo lo mismo, Alteza.
—Gracias —farfullé al mirar el techo de madera.
Le di unos cubos más de azúcar a Blue y me despedí de él con un beso en el rostro, resoplándome el cabello que caía en mis ojos.
—Te veré mañana, grandote. —Giré al encargado—. Hasta mañana, Shawn.
—Hasta mañana, Alteza.
Detuve mi caminar y reposé las manos en mi cintura, apelando:
—Cuantas veces debo decirte que me llames Kay.
Asintió cabizbajo y ocultó una sonrisa tras ese rostro moreno.
—Adiós —me despedí con un suave movimiento de manos.
Lo único que deseaba en ese momento, era un burbujeante baño de espuma y recostarme diez horas como mínimo en la mullida cama y olvidar ese mundo en el que vivía, muriendo para aquellos que podían sobrevivir sin mí. Pero, por desgracia, cuando eres una princesa no puedes darte el lujo de ser normal.
Mi mucama personal, Tessa, tenía preparado el baño después de cabalgar. Aspiré el aroma a especies, flores y algunas sales brotar de la bañera al traspasar el umbral del baño, notar el grifo abierto y sus manos dentro del agua, cerciorándose que la temperatura fuera ideal para el clásico baño de la tarde.
Tessa poseía una bellísima piel morena, ojos miel, cabello negro como la noche, estatura y medidas promedio, junto a un encanto y obediencia inherente. Esa muchacha era la más sumisa de todas y obedecía sin buscar nada a cambio más que el bienestar de las personas para quienes trabajaba. Mi madre tenía sus lacayas, como ella las llamaba, pero para mí eran personas más, sin preferencias o desacreditaciones.
Bufé un pesado suspiro e inserté las manos en mis bolsillos.
—Tessa, dime que no hay nadie esperándome —espeté y observé cómo se enderezaba igual a un resorte antes de cerrar la llave del grifo.
—Me temo que no será posible, Alteza —resopló por lo bajo, con esa voz tan suave como el roce de un pétalo de rosa—. Su prometido esta esperándola en el salón principal. Lleva una hora sentado, leyendo uno de sus libros.
Cansada, me desplomé en la silla de caoba junto a la cómoda. De pronto noté como Tessa se arrodillaba y quitaba el nudo en el cordón de las botas. Antes de terminar de desanudar, detuve una de sus manos y emití una ligera sonrisa.
—Tranquila, Tessa. No soy del todo inútil. Puedo sola —confirmé antes de agregar algo de lo que me arrepentiría, más no tenía el poder de negarme—: Baja y dile a mi prometido que me espere otra media hora, por favor.
Hizo la habitual reverencia.
—Lo que usted ordene.
Odiaba las reverencias, pero si las corregía y mi madre se enteraba, era capaz de sacarlas a la calle por insubordinación. Era muy indolente con las personas que trabajaban en la mansión. Los veía como simples inferiores que no debían elevar la cabeza para no molestarla. Una jodida reina caprichosa; eso era ella.
Me desprendí de la ropa y arrojé en la cesta del baño. Sabía que una vez fuera de la tina, Tessa vendría por ella, la llevaría directo a la lavandería, regresaría planchada y perfectamente limpia al armario. Era una infaltable tarea cotidiana.
Entré a la tibia bañera, sumergiéndome en la suavidad de las burbujas, el aroma tan almizclado del agua y la sensación del jabón en mi cansada piel. Cerré los ojos al aroma de las esencias y me dejé. Dejé manar de mis poros todo el cansancio que albergaba mi cuerpo, siendo imperativo relajarme por completo antes de enfrentarlo.
La última que Dominic me visitó, fue con la precisa intención de elegir el lugar de la luna de miel. Llevaba folletos en sus manos, una despampanante sonrisa en sus labios y la esperanza de un nuevo amor palpitante en mi pecho. Esa tarde no accedí a responder sus preguntas e intenté alejarme con la esperanza de no volverlo a ver.
Cerré los ojos ante el aroma de las orquídeas.
Un golpe seco resonó en la madera de la puerta.
—Princesa, su atuendo esta listo.
Suspiré, resignada a no gozar un poco de paz en tan vasta existencia.
—Gracias, Tessa —respondí.
Retiré la tapa de la bañera, dejé que el líquido fluyera por el desagüe y quedara un leve residuo de la espuma por los contornos y orillas de la tina. Enjuagué mi cuerpo en la ducha principal y envolví mi piel en una de las toallas.
Mi vestido favorito reposaba inerte en la cama, esperando el siguiente cuerpo que poseer. Mis dolorosos pies se acercaron, mientras permitía que la punta de los dedos rozara la suavidad de la tela y se arrugara entre mis manos. Lo más irónico era que le luciría mi vestido favorito a la persona que más odiaba de toda Inglaterra.
Tessa me siguió al vestidor en la esquina de la habitación y me ayudó con el acicalado. Un vestido color fuego, suelto y con movimiento, cayó sobre mi cuerpo, cubriendo aquellas zonas que el promiscuo del país buscaba descubrir desde tiempos remotos. Pedrería fina ostentaba el apretado corsé, junto a unos finos tirantes que caían sobre mis hombros, siendo el toque de elegancia anual.
Mientras humectaba mi piel, Tessa arregló el voluminoso cabello que caía en risos por mi espalda. Colocó una pieza en forma de mariposa en uno de los extremos y dejó caer el resto de los risos por efecto gravitacional. Buscó unos pendientes de rubí en el cajón de las joyas y me entregó el anillo de compromiso como toque final.
Rocié una pequeña porción de perfume en mi cuello y muñecas, antes de reverberarme en el espejo de cuerpo completo. Mis ojos verdes, piel aceitunada y rostro de pocos amigos, complementaban la combinación perfecta de elegancia y porte, requerido por la corona que con prontitud reposaría en la cima de mi cabeza. Me enloquecía pensar en ese momento, pero tarde o temprano tendría que afrontar aquello que causaba mi doloroso malestar.
Vislumbré una vez más mi cuerpo en el espejo, antes de franquear los dedos por mi cabello. Ansiaba desaparecer de allí; sin obligaciones, compromisos o un destino incierto que me deparaba el futuro. Solo quería disfrutar mi juventud a plenitud.
Tessa carraspeó su garganta y moví los ojos para verla a través del espejo.
—No quiero agobiarla, pero la esperan.
Llené los zapatos con el grosor de mis pies, abandoné la habitación y emprendí el tempestuoso e incómodo descenso por las escaleras principales.
Una enorme alfombra aterciopelada derrapaba por el centro, mientras el sempiterno brillo de los pasamanos relucía bajo el trasluz de la tarde. Un piso de granito brillaba cuando el sol tocaba ciertas secciones, al son de mis tacones resonando sobre él, conduciéndome a esa parte de la mansión que amaba, pero no cuando él estaba.
Mi prometido reposaba como una estatua en el sillón aledaño a la ventana, inamovible, observando la naturaleza en todo su esplendor. Notaba como su mirada se perdía en la espesura del bosque frente a él al difuminar todo a su alrededor.
De un momento a otro notó mi arribo, giró en mi dirección, ajustó el botón de su chaqueta gris gato y se dirigió con elegancia a mi lugar, no sin antes dejar un beso en mi mejilla derecha, sujetar mi mano y conducirme de regreso al sillón.
Su voz era gruesa pero suave, amortiguada por un léxico perfecto.
—Llevo una hora esperándote, Kay —susurró.
Su voz no albergaba reproche, pero sus ojos me culpaban por hacerlo esperar tanto tiempo, cuando ni siquiera lo recibiría con un beso en los labios. Descendí la mirada a nuestras manos y observé cómo el lujoso anillo brillaba en mi dedo anular.
—Te pido disculpas, Dominic. No fue mi intención.
Deslicé una pequeña sonrisa, oculta entre las verdaderas razones que albergaba en la parte más intrínseca de mí ser. Sus grisáceos ojos me veían como si fuera lo más importante en su vida; esa piedra preciosa por la que recorría mil leguas de mar.
Si no conociera a plenitud su historial de mujeres y el encanto que muchas decían que poseía, le habría creído que era la única mujer en quien pensaba. Pero Dominic no era la clase de hombre que se ataba a una sola chica, menos, cuando esa mujer no lo quería de piernas abiertas, bocas húmedas o sudor corporal.
—Descuida —farfulló al colocar mi mano sobre sus labios—. Te he extrañado.
—Nos vimos ayer.
—Son casi veinticuatro horas sin ti. Ya quiero que seas mi esposa.
Esos ojos me lastimaban y quemaban como un sello de ganado. Sabía, muy en lo profundo, que Dominic me quería, aunque yo no pudiese corresponder ese cariño.
Él era precioso, con esos ligeros reflejos dorados en su cabello rubio, nariz perfilada como tallada por los dioses, ojos grises que te hipnotizaban, un rostro esculpido en mármol y una piel envidiable por cualquier persona. Poseía una altura que ni en tacones alcanzaba, dos sensuales lunares que adornaban su mejilla y parte de su cuello, y gruesos labios rosados, llenos de besos contenidos para mí.
Era el Adonis perfecto para las mujeres del Reino Unido, excepto para mí. Y no porque no era agradable, sino porque mi corazón no tenía dueño.
Descendió un poco el rostro y afianzó el agarre de nuestras manos.
—No lo apresuremos —comenté a la ligera—.Tenemos mucho tiempo.
Separó nuestras manos, contorsionó el rostro y apretó la mandíbula.
—No el suficiente para ti.
—Dominic.
—Sé que no me amas, Kay. Sé que te casarás conmigo por obligación, pero aun así deseo que nuestro matrimonio sea prospero —resumió el momento, colocó una rodilla en el piso de mármol y acunó mi mejilla en su palma—. Te quiero, Kay.
No sabía cómo responder ante la manera que Dominic utilizaba para expresaba sus más íntimos sentimientos. Lo quería, pero no de la misma manera que él a mí, y eso me mataba un poco cada día. Albergaba sentimientos por él, pero no sobrepasaban el cariño amistoso o el deseo de sentarnos a tomar un café en algún lugar.
Él respiró profundo y acarició mi mejilla con su pulgar.
—Confío que algún día me ganaré tu corazón —reveló un destino que ambos desconocíamos—. Que hermosa luces hoy. Mejor dicho, siempre eres hermosa.
Tormentosos ojos azotaban mi alma, volviéndome translúcida ante él .
No buscaba dañarlo, pero Dominic se empeñaba en hacerme cambiar de opinión sobre él. Quería que lo amara con todas las fuerzas de mí ser en algún punto de la historia, aun cuando no estuviera segura de mis sentimientos. Llegué a pensar que él quería mi lastima, en lugar de algo que naciera con el paso del tiempo.
Existen personas que no entienden que el amor no es algo que se puede forzar a sentir; es algo que nace con el paso del tiempo, el cuidado y el abono perfecto. El amor es como una flor, que al no recibir los nutrientes necesarios, no se torna hermosa.
Deambulé la mirada por todos los alrededores, a la espera de alguien que nos interrumpiera tanta molestia y destruyera la conversación. Esperé y nada sucedió, lo que me condujo a rendirme ante los encantos del Sr. Bush y formular una invitación.
—¿Me acompañas a tomar el té?
—Encantado —contestó sonriendo.
Se colocó de pie, extendió su mano para ayudarme a levantar y la llevó directo a su codo, escoltándome como todo un caballero hasta los jardines frontales, donde una cabaña adornada con flores silvestres cobijaba una mesa y dos sillas, bajo un techo de cristal que mi madre ordenó colocar. Ese lugar era precioso para compartirlo con alguien que hiciera vibrar tu corazón, no con alguien como él.
Tessa sirvió el té y se retiró a terminar sus labores.
Inserté algo de azúcar en mi té; manía de la niñez. Dominic bebió un poco conmigo y rompió el silencio cernido sobre ambos.
—Mis padres vendrán el fin de semana a ultimar detalles de la boda.
—Esta bien —farfullé al observar el oscuro cielo.
Ingirió un poco más de té y fijó esa grisácea mirada en mí.
—Mi hermano vendrá de Alemania, Kay. Quiere presenciar la boda.
—¿Tu hermano menor?
Sabía que la pregunta era estúpida, pero desconocía si el padre de Dominic fue promiscuo como él y dejó niños regados en varias partes. De igual forma, Dominic no respondió de forma arisca; solo asintió con sutileza mi tonta pregunta.
—Sí. Hace años que no veo a Drake.
Hasta donde tenía entendido, Dominic era el mayor del matrimonio, ostentando veintiséis años, mientras Drake, el menor, poseía mi misma edad. Era más probable que terminara casada con alguien de mi edad, a estar atrapada con su hermano mayor.
Pájaros producían una agradable melodía esa tarde nublada, recordándome que la vida era demasiado corta para pasar tiempo con alguien que no amaba. Y aunque no deseaba convertirme en la obstinada prometida, estimulé un poco la conversación.
—Ya decidí a donde quiero ir después de la boda —indiqué.
Su semblante cambió, apareció una leve sonrisa y el atisbo de un brillo en sus ojos. Él esperó esas palabras durante meses, esperaba que esa frase u oración cambiara su mundo en un segundo, recordándole que aunque no lo amaba, no buscaba herirlo.
Bajó la taza de té y concentró la atención en mí.
—Te escucho —profirió.
Respiré profundo antes de alejar las manos de mi taza.
—Canadá —revelé al mirar directo a sus ojos—. Dicen que es hermosa en esta época del año. La nieve, el clima, las personas. Eso deseo para nuestra luna de miel.
Sonrió, soltando esa hermosa sonrisa que me erizaba la piel. Él era demasiado hermoso, pero mis ojos no lo veían como algo más que un amigo. Sí, Dominic estaba en lo que las personas llamaban la asquerosa zona de amistad estilo realeza.
—Sus deseos son órdenes.
Aunado a eso, reuní el valor necesario para comentar algo más.
—Quiero amarte. ¿Lo sabes?
—Lo sé —afirmó al exhalar una fuerte bocanada de aire—. Kay, tus ojos me mataron una vez y me matarán por siempre. Esa mirada inquisitiva y esa sonrisa robada me inspiran un poco cada día. Así que si puedo verla cada amanecer, seré feliz el resto de mi vida. Te lo he dicho mil veces; sé que me ganaré tu amor.
Cerré los ojos ante el toque de sus palabras en mi alma y agregué:
—Dominic, algunas personas piden a gritos que los amen. Yo pido a gritos que no se enamoren de mí. No quiero que alguien sufra de amor a costa de mi rechazo.
Dominic soportaba una tras otro de mis rechazos diplomáticos. No entendía cómo podía aguantar estar tan cerca de la persona que amaba y no poder besarla, abrazarla o siquiera compartir un momento romántico con ella.
Suponía que al paso del tiempo estaría acostumbrado a tanta malicia de mi parte. Pero no, ese hombre se afianzó a mí como una garrapata en la piel de un perro.
—Kay, siendo honesto, espero morir contigo. No quiero separarme de ti.
Esas eran nuestras sempiternas conversaciones. Él suplicando una gota de amor de ese pozo sin fondo, mientras yo pisaba cada rosa que traía, recogía los pétalos muertos, los insertaba en la estufa y soplaba las cenizas sobre él.
Ansiaba el día que Dominic llegara al punto de quiebre, donde los sentimientos que profería por mí se consumiera o extinguieran al punto de cenizas, olvidándose de mí.
Un ambiente de silencio ensordecedor nos abrazó y una nube negra nos cubrió, siendo la excusa perfecta para escapar de allí. Dominic notó como la lluvia caería en trozos de hielo sobre nosotros, levantándose y sujetando mi mano para besarla.
—Las nubes no quieren que este contigo. ¿Te veré mañana?
—Aquí estaré —respondí con una sonrisa torcida.
Antes que el cielo abriera sus puertas y dejara la lluvia caer, entré a la mansión y me cubrí de ese fuerte invierno que en segundos inundó el exterior.
Mis monótonas tareas fueron adelantadas, dejando el resto del día libre de ataduras escolares. Deambulé por los corredores, me detuve en la biblioteca y extraje de uno de los inmensos estantes un libro clásico que adoraba leer.
Una de las mucamas entró, encendió la inmensa chimenea y mantuvo calientita a la hambrienta prisionera que se escabullía por las noches al único lugar que amaba.
Poco tiempo después me dejé sumir en la profundidad de las letras, la libertad de las hojas y esa sensación de utopía que te embarga hasta los huesos cuando lees una buena historia. Me transporté lejos, como si esa leyenda fuera el barco que me condujo a aguas internacionales, soltó mis ataduras y me arrojó en una isla desierta.
Línea tras línea y párrafo tras párrafo de todas esas historias, me enseñaron que ellas también poseían amargos finales, no diferentes a mi propia realidad.
Me encantó 😍
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Me alegra mucho ♥
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Creo que me limitaré a decir que amo Dominic 😍
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Me enamore a primera vista... Amo a Dominic.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
iniciando nueva historia 😁😁
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Pobre!!! Que vida tan triste
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Me esta empezando a gustar.. Dominic parece ser un buen hombre. Que vida tan triste la que lleva Kay, y que manipuladora es la madre, no me cae bien.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit